En Suecia, se espera que el futbol juvenil sea divertido… pero de una manera muy específica. Enraizado en la idealización decimonónica del amateurismo por encima del profesionalismo, lo “divertido” en el futbol juvenil sueco ha llegado a enfatizar la espontaneidad, la inclusión y el trabajo en equipo (Bachner, 2023). Con el tiempo, estos ideales amateur se han entretejido en una agenda política más amplia, en la que el deporte juvenil se entiende como un vehículo para la salud pública, la integración social y la generación de capital social (Doherty et al., 2013; Ekholm, 2018).
No había percibido del todo la naturaleza problemática de estas nociones de diversión y de su marco político más amplio hasta que comencé a trabajar como traductor para la aplicación de entrenamiento digital Supercoach, en 2018. Desarrollada a partir de la metodología de formación de talentos del IF Brommapojkarna –la academia de futbol más prolífica de Suecia–, Supercoach buscaba mejorar a los clubes de base mediante contenidos estructurados y una progresión pedagógica clara, con el objetivo de poner conocimientos de nivel élite en manos de los padres-entrenadores que normalmente dirigen esos equipos. Aunque la gran mayoría del material que traduje trataba de acciones concretas en la cancha –como cabecear, regatear, pasar o correr–, la sección que más me llamó la atención fue justamente la dedicada a la noción de diversión. Esta aparecía dentro de una serie de lecciones de carácter más teórico, que abarcaban desde cómo estructurar entrenamientos para distintas edades hasta consejos sobre liderazgo. Allí, las ideas sobre lo que constituía la diversión destacaban de manera especial: se presentaban incluso como la tarea más importante de los entrenadores. Aunque la aplicación reconocía que existen distintas nociones de diversión, que además pueden cambiar con el tiempo, lo que subrayaba era algo que constituía una crítica sutil a las nociones predominantes en el futbol juvenil sueco. En lugar de celebrar los ideales amateur mencionados arriba, la diversión se definía como la experiencia de lograr acciones específicas, de ser desafiado y de mejorar en cada sesión de entrenamiento. Lo que emergía, entonces, era un interés claro en las cuestiones técnicas del futbol en sí mismo y en crear condiciones para que los jugadores mejoraran en ellas.
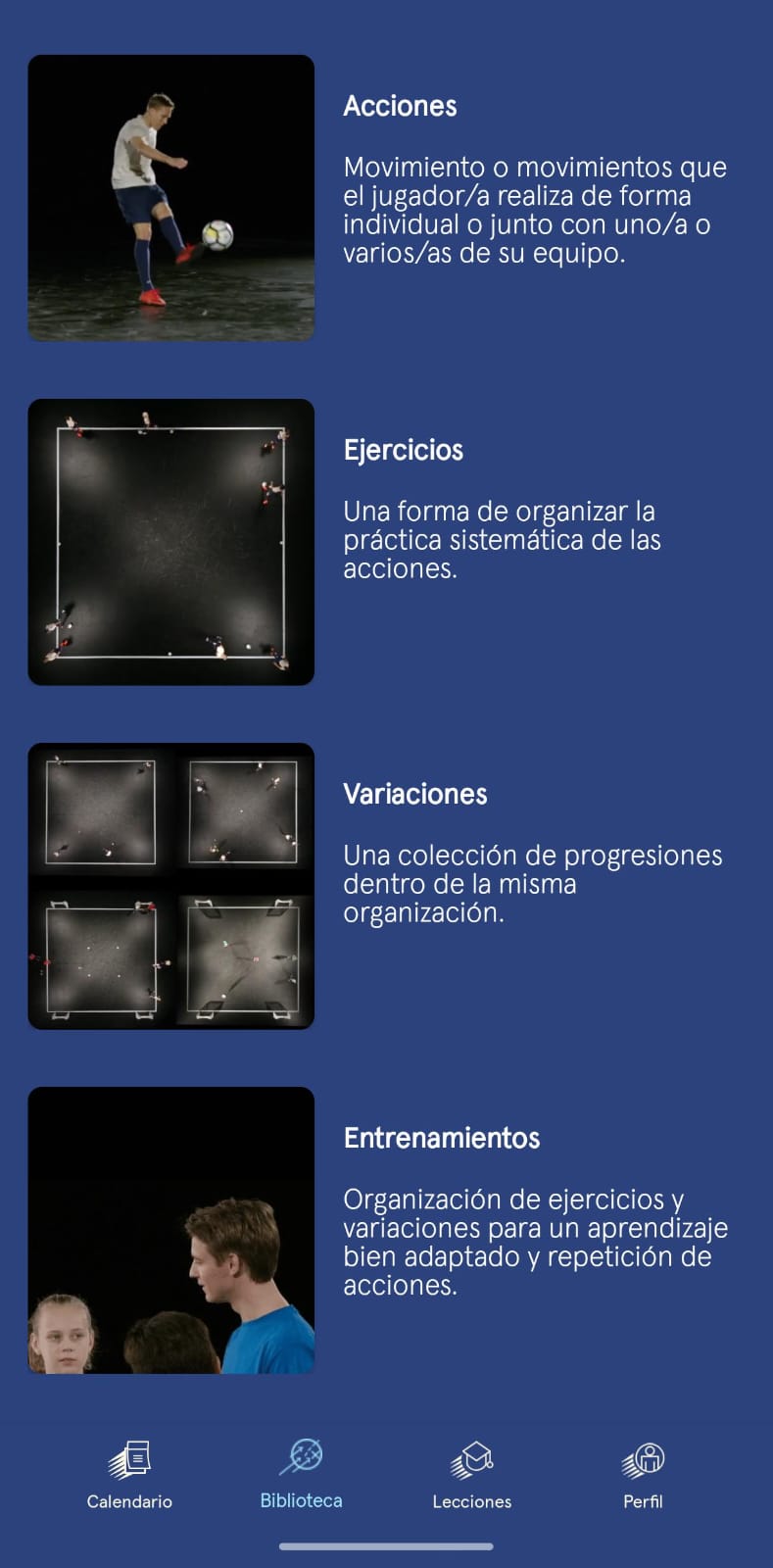
Hay mucho material disponible en la app Supercoach. Imagen del autor.
Una reivindicación de lo técnico
¿Cómo deberíamos entender esta afirmación, según la cual la alegría de jugar futbol debería ser el objetivo principal de los entrenadores, poniendo el énfasis en el éxito en acciones específicas en lugar de en los ideales amateurs de espontaneidad, inclusión y trabajo en equipo, o en las metas políticas de salud e integración?
Una forma antropológica común de abordar esta cuestión ha sido a través de la literatura sobre tecnología y política. Una corriente destacada de este trabajo es la literatura sobre tecnopolítica, que subraya cómo los supuestos políticos están incrustados en diferentes tecnologías (Barry, 2001; Hecht, 1998; von Schnitzler, 2016). Argumentos relacionados también aparecen en estudios sobre infraestructuras, burocracias y plataformas digitales, donde se cuestiona la supuesta neutralidad de estos sistemas, al tiempo que se pone en primer plano su capacidad para organizar experiencias, estandarizar conductas y reproducir desigualdades (Ferguson, 1994; Gupta, 2012; Benjamin, 2019; Buolamwini y Gebru, 2018; Crawford, 2021; Srnicek, 2017).
Supercoach participa sin duda de esta dinámica, pues codifica visiones específicas sobre lo que cuenta como un buen entrenamiento, qué habilidades importan y cómo debe medirse la mejora; elecciones que inevitablemente privilegian algunos valores sobre otros. Además, estas prioridades se alinean estrechamente con uno de los objetivos de Brommapojkarna, que no solo se apoyan en una amplia base de jugadores de cantera, sino que también buscan desarrollar futuros profesionales, ya sea para fortalecer su propio plantel o para venderlos a otros equipos. De hecho, el enfoque de Supercoach en los aspectos más técnicos de la diversión podría interpretarse fácilmente como un intento clásico de encubrir una agenda política –en este caso, vinculada a la economía futbolística orientada al mercado– bajo la apariencia de una neutralidad técnica. Sin embargo, no estoy convencido de que su propósito haya sido impulsar en secreto una agenda política particular. Más bien, lo que observé fue un espacio donde los aspectos técnicos del juego eran tomados en serio, pero también cómo podían servir a múltiples fines a la vez: apoyar proyectos amateurs de salud e integración, y al mismo tiempo abrir caminos hacia el profesionalismo y el rendimiento de élite. En este sentido, sugeriría que Supercoach cuestionaba la visión unidimensional de las perspectivas que destacan únicamente lo político en la tecnología, mostrando que la dimensión técnica tiene un atractivo propio y puede generar posibilidades que pueden ser asumidas en distintos proyectos.
De la tecnopolítica al juego
¿Cómo pensar, entonces, un espacio que permite tanto lo político como lo técnico a la vez? Quiero proponer que una forma productiva de avanzar es desplazar la atención de la tecnopolítica hacia el juego. El énfasis en la diversión en Supercoach ya apunta en esa dirección, al presentar ejercicios, retos y mejoras no solo como rutinas técnicas, sino como parte misma de la experiencia lúdica que la app busca cultivar. Pero el juego también es interesante por su naturaleza ambigua. Esto resulta particularmente evidente en el trabajo de la antropóloga Roberte Hamayon (2016 [2012]), quien subraya cómo pueden coexistir paradojas dentro de un mismo fenómeno. Para Hamayon, el juego no es lo opuesto a la seriedad, al trabajo o a las reglas, sino un modo de acción paradójico y generativo. Ella sugiere que el juego se desarrolla a través de convenciones y limitaciones, pero se mantiene separado de las consecuencias directas de la vida cotidiana. Lo que ocurre en el juego puede sentirse real, pero está enmarcado por una lógica del “como si”: los participantes actúan como si estuviera en juego algo trascendental, como si fueran profesionales, como si el resultado importara profundamente, todo ello sabiendo que no es del todo real.
Esta paradoja es lo que otorga al juego su potencial imaginativo y transformador. Se convierte en un espacio de ensayo simbólico, donde pueden explorarse roles, futuros e identidades sin quedar fijados por completo. El juego, en este sentido, no es una suspensión de la forma o de la disciplina, sino una manera seria de no ser serio: un modo de involucramiento donde restricción y creatividad, repetición e improvisación, disciplina y desapego se entrelazan en lugar de oponerse.
En el caso de Supercoach y de las nociones de diversión en el futbol juvenil sueco, esto significa que la aparente dicotomía que encontré –entre la alegría y las preocupaciones políticas de salud e integración, por un lado, y las habilidades técnicas que posibilitan la mejora atlética, por el otro– en realidad no se sostiene. Como ya se mencionó, la aplicación podía efectivamente usarse con distintos fines, lo que refuerza la sugerencia de Hamayon de que el juego opera a través de la paradoja más que de la oposición. En este sentido, Supercoach y su noción de diversión no resolvieron las tensiones en el futbol juvenil: más bien, las pusieron en evidencia y destacaron la importancia de no dejar de lado los aspectos técnicos.
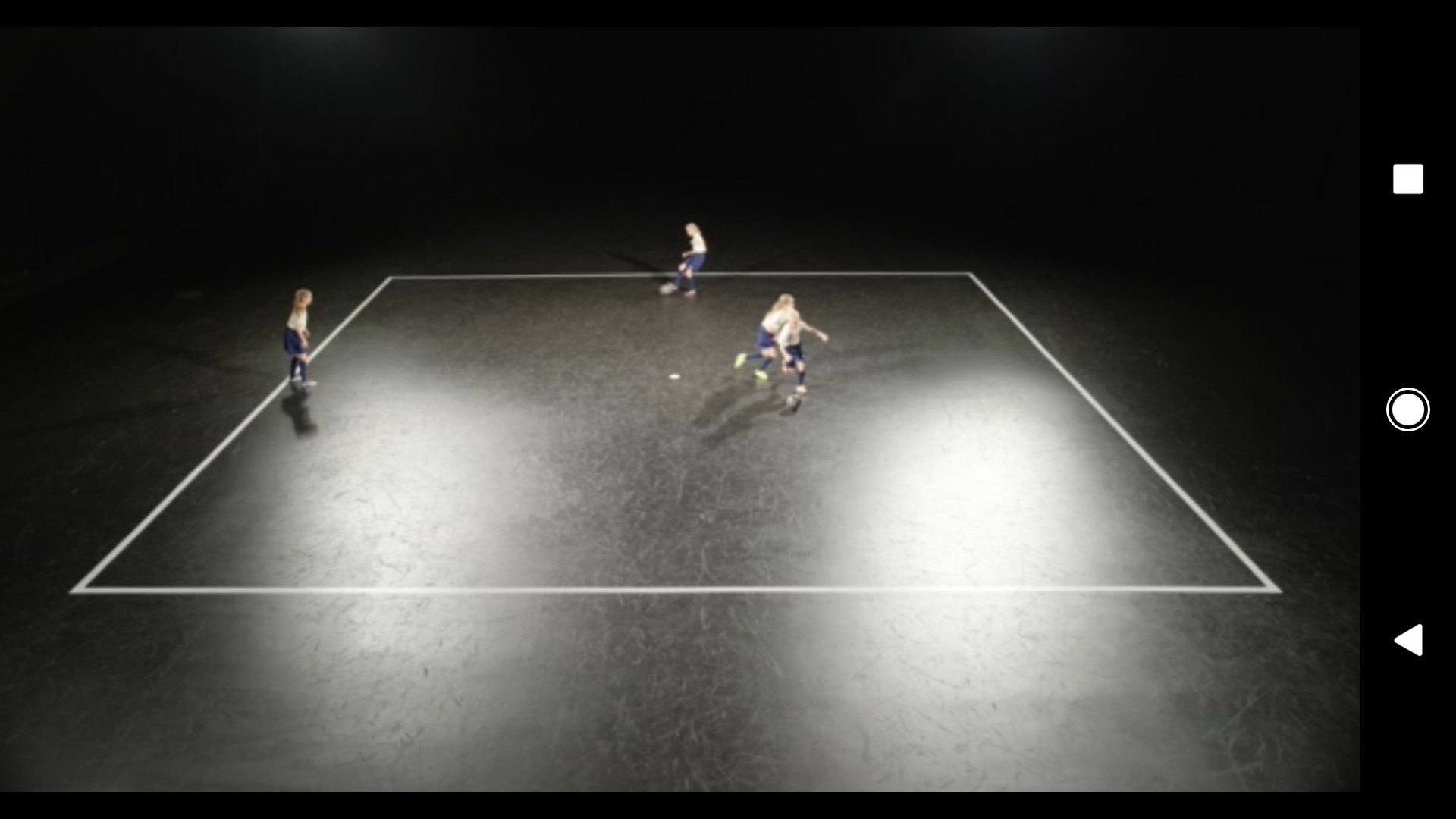
La aplicación podía, en efecto, usarse con diferentes propósitos, lo que subraya la idea de Hamayon de que el juego opera a través de la paradoja y no de la oposición. Imagen del autor.
Replantear la tecnología desde la dinámica del juego
A partir de estas ideas, sostengo que replantear la tecnología como un posible espacio de juego puede transformar la forma en que entendemos la relación de las personas con los sistemas digitales. En lugar de tratar la tecnología como un espacio sospechoso en el que abundan las políticas ocultas, esta perspectiva subraya cómo sus aspectos técnicos pueden resultar atractivos por sí mismos, al tiempo que pueden ser movilizados dentro de distintos proyectos políticos. Este enfoque también cuestiona el supuesto de que la técnica es algo externo al significado. Los entornos estructurados –ya sean analógicos o digitales– no imponen simplemente un orden desde arriba; proporcionan el andamiaje dentro del cual las personas exploran, se adaptan y desarrollan capacidades que les importan, y que luego pueden ser retomadas en diferentes proyectos políticos y morales.
Para ser claro: lo que propongo aquí no es abandonar la crítica. La investigación crítica ha sido esencial para mostrar cómo las tecnologías reproducen desigualdades e incrustan normas dominantes, y en el caso de Supercoach, nos ayuda a entender cómo se relaciona con cuestiones políticas y económicas más amplias. Pero la crítica por sí sola corre el riesgo de pasar por alto las formas generativas en que las personas trabajan con, alrededor y a través de los sistemas digitales, y cómo una aplicación como Supercoach puede ser utilizada en distintos proyectos políticos y morales. Al mismo tiempo, la crítica corre el riesgo de desconectarse de quienes realmente podrían impulsar cambios (cf. Green, 2010; Latour, 2004). En el futbol profesional, por ejemplo, donde la orientación al mercado es una realidad que todos los actores deben enfrentar, criticar la economía en abstracto ofrece poca ayuda práctica a quienes operan dentro de ella.
Un enfoque basado en el juego, por lo tanto, complementa la crítica al poner en primer plano la paradoja: en este caso, la manera en que los ideales amateurs de salud, inclusión y trabajo en equipo se cruzan con las ambiciones profesionales de rendimiento de élite y supervivencia en el mercado, todo ello mediado por las prácticas técnicas del futbol. Nos invita a ver la tensión no como una falla del sistema, sino como una característica constitutiva de la tecnología. En pocas palabras, para comprender lo que está en juego en el entrenamiento digital –y en la tecnología en general– no basta con criticar su política: también es necesario reconocer cómo su forma técnica puede generar habilidades, rutinas y aspiraciones que importan a las personas, independientemente del proyecto político y moral en el que eventualmente puedan situarse.
Esta publicación fue curada por el editor colaborador Iván Flores y revisada por Karina Aranda.
Referencias
Bachner, N. (2023). Den sista utposten: En berättelse om svensk fotboll [The Last Outpost: A Story of Swedish Football]. Mondial.
Barry, A. (2001). Political machines: Governing a technological society. Athlone Press.
Benjamin, R. (2019). Race after technology: Abolitionist tools for the new Jim code. Polity Press.
Buolamwini, J., & Gebru, T. (2018). Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency, 81, 77–91. https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a.html
Crawford, K. (2021). Atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence. Yale University Press.
Doherty, A. et al. (2013). Toward a Multidimensional Framework of Capacity in Community Sport Clubs. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 43(2_suppl), 124S-142S. https://doi-org /10.1177/0899764013509892
Ekholm, D. (2018). Governing by means of sport for social change and social inclusion: demarcating the domains of problematization and intervention. Sport in Society, 21(11), 1777–1794. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17430437.2017.1417986
Ferguson, J. (1994). The anti-politics machine: “Development,” depoliticization, and bureaucratic power in Lesotho. University of Minnesota Press.
Green, M. (2010). Making Development Agents: Participation as Boundary Object in International Development. The Journal of Development Studies, 46(7), 1240–1263. https://doi.org/10.1080/00220388.2010.487099.
Gupta, A. (2012). Red tape: Bureaucracy, structural violence, and poverty in India. Duke University Press.
Hamayon, R. (2016 [2012]). Why We Play: An Anthropological Study. HAU Books, https://haubooks.org/why-we-play/
Hecht, G. (1998). The radiance of France: Nuclear power and national identity after World War II. MIT Press.
Latour, B. (2004). Why has critique run out of steam? From matters of fact to matters of concern. Critical Inquiry, 30(2), 225–248. https://doi.org/10.1086/421123.
Srnicek, N. (2017). Platform capitalism. Polity Press.
von Schnitzler, A. (2016). Democracy’s infrastructure: Techno-politics and protest after apartheid. Princeton University Press.
